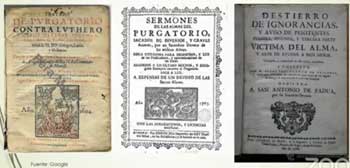
José Luis Puga Sánchez
El testamento es el documento legal por el cual un moribundo dictamina el destino de sus bienes, después de su fallecimiento. Así es y así ha sido. Durante el periodo virreinal, sin embargo, el testamento tuvo una doble función: asegurar el patrimonio del finado (a), pero también fueron de utilidad meramente religiosa, al asegurar la salvación del alma a través de distintos medios.
Claudia Hernández García, historiadora Centro INAH Tlaxcala, mediante una investigación enfocada solamente a testamentos de mujeres, buscó reflexionar en torno a los cambios y permanencias en el pensamiento novohispano durante el virreinato, e identificar el papel desempeñado por la mujer en la economía y sociedad novohispana tlaxcalteca, punto inscrito en la actual tendencia de los estudios de género.
De entrada, la investigadora aclara que en su trabajo no tuvo acceso a las fuentes documentales del siglo XVI. Utiliza, si, las de los siglos XVII, XVIII y principios del XIX. En la época prehispánica no había práctica testamentaria.
En la época colonial –relata- lo que ocurría después de la muerte tenía que ver con la vida religiosa del difunto: quienes habían vivido en estricto apego a los cánones establecidos por la iglesia, moraban en el cielo, quienes habían vivido una vida pecadora, pero con alguna posibilidad de redención, eran remitidos al purgatorio, en tanto que quienes vivieran absolutamente alejados de los designios de la iglesia, directito eran remitidos al infierno.
Esta filosofía, muy vigente en la actualidad, aprueba a los buenos, pero muy buenos, sin tacha, sin mácula, en tanto que clasifica medio malos y muy malos. Los medio malos, los malitos, habitan temporalmente el purgatorio, antes de redimirse o condenarse totalmente, según sea el caso, y los muy malos de plano son condenados por toda la eternidad.
La iglesia había impuesto, así –señala Claudia Hernández- la creencia de que la muerte era el momento decisorio para la salvación o condena del alma, con base en su forma de vida. Y con ello infundió el miedo en la feligresía.
A lo largo de la conquista y la colonización las imágenes religiosas desempeñaron papel fundamental en la evangelización, al transmitir conceptos básicos del cristianismo para la conversión de los naturales.
Existía también una literatura para salvar el alma, para evitarle el indeseado viaje al purgatorio o, peor aún, el infierno. Para guiar el actuar humano en su ruta hacia la gloria, hacia el cielo. Era literatura para ayudar al bien morir.
Borges le dio otro sentido: el cielo es un soborno y el infierno una amenaza.
Pero ese bien morir en la época colonial implicaba un documento donde se asienten “las manifestaciones hechas por una persona sobre sus últimas voluntades. Indica a quiénes se han de entregar bienes, prendas u objetos particulares y cómo y dónde han de recibir sepultura los restos de quien hace el testamento”.
Están registrados distintos tipos de testamento: abiertos, cerrados, colectivos, poder para testar y codicilio. El poder para testar podía ser usado para, por imposibilidad, delegar a otra persona la facultad de testar. Los codilicios eran usados para complementar o modificar alguna cláusula de un testamento ya elaborado.
Este documento es de los pocos en que la mujer no requiere el permiso del marido, del padre, del hermano mayor para disponer. Los hombres podían dejar testamento a partir de los 14 años, en tanto que las mujeres podían hacerlo a partir de los 12 años.
En el caso de las mujeres también llama la atención su relación con los curas, pues muchos serán nombrados albaceas y, con ello, custodios de joyas, dinero… y se convierten en confidentes y en ellos depositada valiosa información sobre la vida individual y familiar de ellas.
Los albaceas testamentarios fueron responsables del cumplimento del testamento. Se encargarán de las mandas, las misas, los funerales, y serán intermediarios entre el testador y sus herederos, así como los responsables de contribuir a la salvación del alma de la testadora, al quedar encargados del arreglo de la celebración de las misas en favor de su ánima. En caso de incumplimiento por parte del albacea, podría ser sancionado incluso hasta con la excomunión.
Un testador podía heredar al alma, un hijo natural, un esclavo, un hijo póstumo, los hijos legítimos, nietos, padres, abuelos… se podían repartir los bienes entre los pobres, las cofradías o las personas necesitadas. Hubo testamentos por los cuales la mujer heredaba su alma. Pero a la muerte de la mujer los beneficiarios por excelencia fueron los hijos, después los padres y luego los nietos.
Un ejemplo: en 1722 Feliciana Rodríguez, viuda huamantleca sin hijos, en su testamento hereda su caudal a un mozo huérfano a quien había criado, bienes consistentes en tierras, 40 cabezas de ganado, una casa y diversos objetos.
En general, el total de bienes heredados se tenía que dividir en cinco partes, de las cuales 2/3 partes entre los hijos o nietos, pudiendo mejorar con el tercio restante a los descendientes que libremente determine la testante. Una vez deducidos los gastos del entierro, las misas… la quinta parte se podía incluir como legados a los consortes, los parientes y obras pías.
Así como se podía favorecer a los herederos, también podía desheredarse por motivos diversos, entre los que figuraba atentar contra el honor y la riqueza, difamar al padre o a la madre o que la hija se negara a casarse contra la voluntad de su padre, entre otros motivos.
Fue ese el caso de Magdalena Miranda, quien en 1781 excluye de su herencia a uno de sus hijos, al haber acabado con gran parte del caudal que la mujer tenía. “Declaro que habiendo quedado con Manuel Francisco mi hijo por fallecimiento del referido mi esposo he manejado este, los antes dichos bienes gananciales que me pertenecían, los disipó todos, dejándome en un estado infeliz en que para haberme podido mantener, ha sido necesario el trabajar personalmente hasta enfermarme, sin haber logrado en su tiempo aumentar ni conservar de los referidos bienes en que tuvo Manuel. Declarolo para que conste”.
La difunta podía disponer, en el testamento, la vestimenta con la que deseaba ser sepultada, que puede ser muy sencilla, como un lienzo o una sábana, en tanto que la mortaja más común fue el hábito de la orden franciscana. La difunta podía elegir también el lugar preciso donde ser enterrada, que sería lo más cercano altar, con base en su prestigio y su posición social, así como “a su afán de alcanzar la gloria eterna”. El estatus social persistía aun después de morir. Es una muerte “jerarquizada”.
Finalmente, la investigadora aceptó la necesidad de más estudios de profundidad en el tema. En tanto, a lo lejos y en el inframundo, Bernard Shaw rehusó opinar sobre la moralidad de quienes se encontraban en el cielo o en el infierno, pues afirmó tener amigos en los dos lados.